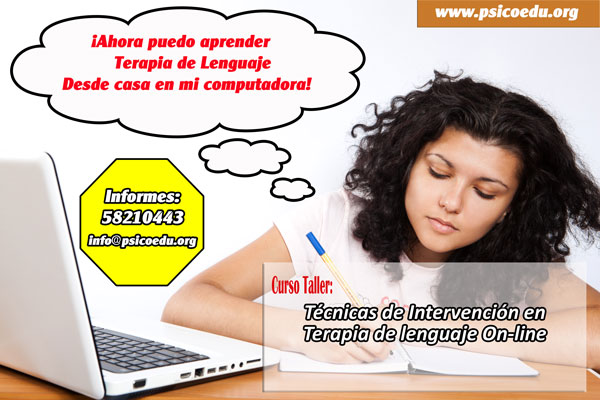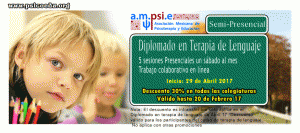¿Puede mi perro ayudar a un niño a aprender?
Por Elis Castillo Medina

Por Elis Castillo Medina
No es un perro de terapia certificado. Es mi perro. Y, aun así, ha logrado que niños con ansiedad lean en voz alta, que otros con TDAH permanezcan sentados por primera vez, y que muchos se atrevan a hablar de lo que sienten. ¿Por qué? Es vínculo, es cuerpo, es emoción. Es neuroplasticidad en patas.
Los protocolos oficiales exigen entrenamientos costosos para certificar a un “perro terapeuta”. Pero eso excluye a muchas familias, escuelas y terapeutas independientes. Y esa exclusión es injusta; personalmente estoy lejos de poder pagar un entrenamiento de perro de terapia y su certificación. Y creo que muchos se identifican conmigo en este punto. Esta guía está escrita para quienes quieren usar lo que ya tienen de forma ética y consciente — para transformar un perro de compañía en co-terapeuta emocional dentro de un proceso neuroeducativo real.
Cuando un niño acaricia al perro, el cerebro cambia. Lo dice la ciencia: baja el cortisol, sube la oxitocina, se activa el sistema límbico. El cuerpo encuentra calma. La emoción se ordena. El aprendizaje puede empezar. El perro no hace la terapia, pero crea el contexto en el que la terapia sucede. Y eso — aunque no esté certificado — transforma.
Analicemos esto; no es solo que el niño “se calme” o “se sienta bien”. Lo que está ocurriendo es una reorganización neuronal concreta. Desde la mirada neuroeducativa, esa interacción con el perro activa redes multisensoriales — táctiles, olfativas, visuales, motoras — acompañadas de carga emocional positiva. Es decir: estamos generando condiciones para que el cerebro aprenda, no por exigencia externa, sino por seguridad interna. Y eso es invaluable.
La emoción regulada en compañía del perro potencia procesos cognitivos como la atención sostenida, la memoria de trabajo, la planeación ejecutiva y la fluidez verbal. He visto cómo, al repetir una rutina significativa (leerle al perro, incluirlo en el juego, narrarle un cuento), el niño conecta áreas cerebrales que antes estaban bloqueadas por la ansiedad o el rechazo. Es una sinapsis afectiva. Es neuroplasticidad funcional. Es el cerebro reorganizándose a través del vínculo.
Esta transformación sucede cuando el vínculo es respetuoso. El perro debe estar emocionalmente estable, disfrutar del contacto humano y saber retirarse cuando el niño lo necesita. No todo momento requiere presencia canina. A veces estará dentro de la sesión, otras veces fuera. Y esa intermitencia también enseña. El niño aprende que puede regularse sin depender del perro. La ausencia no es un fracaso, es parte del proceso.
El rol del perro debe enmarcarse. Muchos adultos lo convierten en “perrhijo”, y ahí el recurso terapéutico se distorsiona. Cuando el niño lo ve como juguete o escape, la intervención se pierde. El perro no debe protagonizar. Debe acompañar. Si el niño sólo quiere estar con él y no contigo, es momento de reencuadrar. Tú eres el terapeuta. El perro es el puente.
Ese puente permite cosas extraordinarias. En niños con TDAH, el perro puede actuar como anclaje emocional y físico: su ritmo respiratorio estabiliza, su contacto táctil regula, su presencia constante estructura el entorno. En niños con ansiedad, puede facilitar el habla sin presión. Un niño no se siente juzgado por el perro. Puede narrar lo que siente con seguridad. Puede leer en voz alta sin miedo. Puede regularse sin sentirse observado.
Durante la sesión, el juego inicial no es pérdida de tiempo. Si lo enmarcamos como ritual de entrada, revela mucho. El terapeuta observa conductas, proyecciones, estados internos. Si el perro se esconde, quizás hay vergüenza. Si ladra, tal vez hay enojo. Si el niño se arroja sobre él sin cuidado, podemos hablar de límites. El juego es diagnóstico emocional. Y el perro, en su neutralidad, lo activa.
En mi práctica, el uso simbólico también ha sido poderoso. Si el niño vive conectado a una tablet, podemos integrarla. Que invente una historia donde el perro sea el protagonista, el que enfrenta miedos, el que ladra ante lo desconocido. Que lo dibuje como el guardián de sus emociones. Que una el pelaje con la tablet, el cuerpo con la historia, la emoción con el símbolo. Eso también es terapia de juego adaptada a la infancia real.
Y si antes de cada sesión saco al perro al parque, lo observo, lo preparo… no es accesorio. Es parte del cuidado. Es parte de la ética. Un perro regulado permite una sesión regulada. Un perro desbordado puede entorpecer. La responsabilidad es del terapeuta. Si el niño lo desregula, si lo invade, si lo confunde… entonces hay que intervenir. También hay que proteger al perro. Él también es parte del sistema emocional.
Cuando todo se alinea — vínculo, intención, respeto — sucede lo terapéutico. He visto cómo la presencia del perro activa estructuras cognitivas que permiten codificar, integrar y recuperar la experiencia emocional de forma segura. Si el niño le cuenta una historia al perro, está usando su lenguaje narrativo, su memoria emocional, su planificación mental. Está aprendiendo sin presión. Está expresando sin juicio. Está organizando sin ser corregido.
Esto no lo dice solo mi experiencia. Lo confirman investigaciones sólidas. La Fundación María José Jove (2024) reporta avances significativos en niños con daño neurológico cuando se incorpora al perro como elemento terapéutico. Pastor Morales et al. (2024) plantean que la ética, el vínculo y el acompañamiento valen más que la acreditación. Y Aguiar et al. (2025) concluyen que los efectos fisiológicos de acariciar al perro — liberación hormonal, activación de recompensas — son reales y medibles.
Por eso esta guía no pretende certificar, sino invitar a ver lo que ya existe. A usar lo cotidiano como herramienta. A observar con ojos neuroeducativos cada gesto, cada mirada, cada cola que se mueve como respuesta emocional.Pretende legitimar lo que ya sabemos que funciona — y hacerlo con estructura, ética y cuidado, aunque no tengamos miles de pesos para entrenamientos oficiales. No basta con que el perro sea noble. Hace falta que el terapeuta sea claro, consciente y atento al proceso.
Muchos profesionales quieren incluir a sus animales en terapia, pero no saben cómo. Y algunos lo hacen sin encuadre, sin propósito, sin regulación. Eso no es innovación. Es improvisación. Y puede dañar el proceso del niño, sobrecargar al perro o diluir el rol del terapeuta.Por eso aquí comparto lo que yo, como terapeuta del aprendizaje, hago antes y durante la sesión si elijo trabajar con mi perro.
🔹 Antes de la sesión: lo que necesito evaluar
- Temperamento emocional del perro. Si se asusta fácilmente, si ladra sin motivo, si invade al niño… ese día no participa. Un perro que no está regulado no puede ayudar a regular.
- Conexión genuina con el niño. El perro no debe estar “porque es bonito”. Debe estar porque el vínculo aporta algo. Si el niño lo necesita como co-regulador, lo incluyo. Si lo quiere solo para distraerse, no.
- Descarga física previa. Lo llevo al parque o paseo mínimo 30 minutos antes. Su energía debe estar baja, su cuerpo tranquilo.
- Estado físico general. Revisamos pelaje, ojos, movimiento. Si está inquieto, si se lame excesivamente, si vomitó… no entra. La salud del animal también es parte de la ética.
🔹 Durante la sesión: estructura, intención y límites
- Presentación con intención verbal. “Hoy estará con nosotros el perro. Va a acompañarnos mientras haces algo difícil. Él no juzga. Solo escucha.”
Eso da contexto emocional. - Participación estructurada. El niño sabe que no puede jugar libremente todo el tiempo. Se establece un encuadre: “Primero le vas a leer cinco minutos. Luego él se va a quedar quieto mientras trabajas.” “Al terminar la sesión vuelves a jugar con el perro libremente”
- Intervención simbólica o proyectiva. A veces el niño dice “creo que él también está nervioso.” Y ahí comienza la exploración emocional. El perro se convierte en espejo.
- Observación constante del vínculo. Si el niño está más inquieto con el perro, lo retiro. Si lo invade sin pedirle permiso, lo encuadro. Si el perro se esconde, interpreto. Cada gesto es información.
- Separación afectiva clara. “Ahora él se va a ir un momento. Tú sigues conmigo.”
Esto enseña apego seguro. El vínculo no se rompe cuando la presencia cambia.
¿Y qué pasa en el cerebro cuando el perro está presente?
La ciencia es clara. Acariciar al perro reduce el cortisol, eleva la oxitocina y activa el sistema límbico (Aguiar, Sánchez Doncell & Barahona Tercero, 2025). Eso cambia el estado neurofisiológico. Y cuando el cerebro está más regulado, el aprendizaje aparece.
La repetición emocionalmente significativa — como leerle cada sesión, hablarle antes de empezar, incluirlo en una historia — genera conexiones duraderas. No se trata de jugar con el perro una vez. Se trata de crear rituales que el cerebro convierta en estructura emocional interna.
A veces, lo que ayuda no es el recurso caro. Es el uso consciente. Y a veces, lo que el niño necesita para aprender no es un maestro. Es un compañero que lo mire sin juzgarlo. Y que, con su respiración tranquila, le diga sin palabras:
“Estoy contigo. Y tú puedes.”
Referencias
- Aguiar, K. A., Sánchez Doncell, J., & Barahona Tercero, A. E. (2025). Terapia asistida con perros: evidencia clínica y desafíos actuales. Medicina (Buenos Aires), 85(25), 653–670.
- Pastor Morales, P., et al. (2024). Terapia asistida con animales en pediatría: una revisión sistemática. Revista Sanitaria de Investigación.
- Fundación María José Jove. (2024). Terapia asistida con animales en la Unidad de Rehabilitación y Atención Temprana. Fundación MJJ.
Acerca de lo que compartimos en el Blog:
La AMPSIE no es responsable por ningún contenido de videos, fotos, artículos libros enlazadas con este blog. Todo ese contenido está enlazado con sitios tan conocidos como YouTube, Vimeo, Vevo, recursos y libros encontrados en la web, del mismo modo si tienes algún recurso que quisieras compartir libremente para la comunidad, puedes enviarlo a nuestro correo y pronto lo verás publicado. El objetivo de este blog es promover la difusión de la psicología, la psicoterapia y la educación, no la piratería. Si tú consideras que algún contenido de este blog viola tus derechos, por favor contactar al web master y lo retiraremos inmediatamente. Por favor escribe a [email protected]